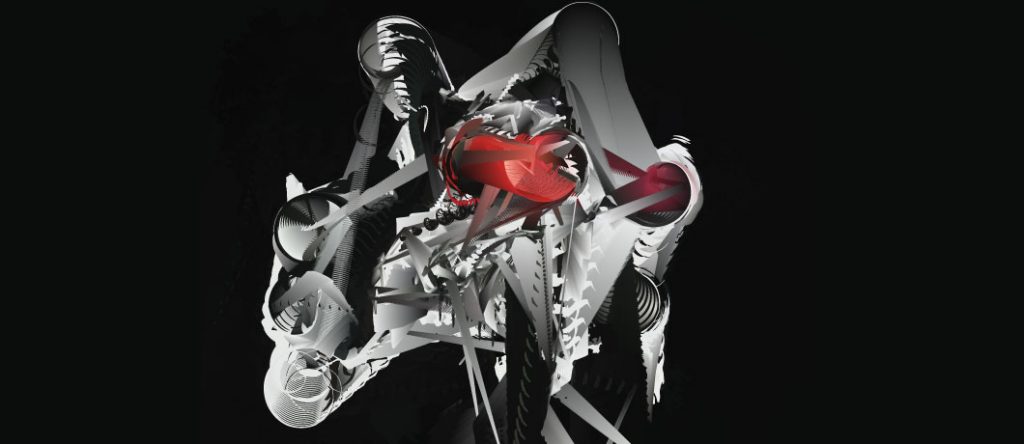Cuando trabajaba en ese bar la rutina era una caja de sorpresas. Esa sensación de que todos los días eran lo mismo se destronaba cuando de repente una banda de rock Estelares grababa el video de su canción “Ella dijo” en nuestra cocina, el empresario Ricardo Piñeiro hacía una fiesta repleta de top models, Cecilia Roth y Fito caían de la nada a comer, Jaime Ross presentaba el disco que tenía “Siga el baile” para la prensa con pantalla gigante especial en la que miraron el partido Argentina-Uruguay, o Alfredo Casero caía a probar el puré, porque “el puré es lo que define si un lugar está bueno o no”, para después intentar comprarse el bar y todo el club que lo rodeaba.
Sí, porque este bar era además el buffet del Club Palermo, ese que queda en la calle Fitz Roy, en tiempos de transformación del barrio Palermo, cuando le cambiaron el apellido para pasar de ser Viejo a Hollywood. Tal vez por ser un club se casaron allí algunos futbolistas, e incluso un sobrino de Maradona. Esa noche invité a todos mis amigos: cayeron la Dalma, la Gianinna, la Claudia, Don Diego, Doña Tota… pero Diego nunca llegó.
De todas formas, esas no eran las historias que más disfrutaba. Las que me más me interpelaban eran las de los antihéroes anónimos que se sentaban en las mesas con más consistencia. La mayoría con su botella de birra siempre a su lado hasta que se acabe la plata del día o ya no entre más nada en el estómago.
No recuerdo los nombres ahora, pero había un albañil que adoraba a mi sobrino Santi recién nacido y se iba solamente cuando se daba cuenta de que ya no podía hablar del pedo que tenía. También caía siempre un actor de teatros under, dueño de una labia interminable que multiplicaba su velocidad con el correr de las botellas. Bohemio de ley, alguna me vez me recitó un poema que le escribió al barrio de Palermo Viejo titulado “Veredas anchas”. Estaba fascinado por esa peculiaridad. “Yo vivía en el centro, no se podía caminar, imagínate ver estas veredas gigantes repletas de árboles”, me repetía una y otra vez mientras me pedía otra Quilmes.
Cada tanto se escuchaba un “tac, tac, tac” que se acercaba de forma cansina. Era el hombre del bastón que había logrado juntar las chirolas que mendigaba por ahí para poder pedirse un “Menú económico”, el cual por ese entonces valía 5 pesos, y que podía variar entre un pollo al horno con papas exquisito, cintas con bolognesa, alguna ensalada o guisito de las sobras de la parrilla del finde para chuparse los dedos.
Entre esos personajes constantes siempre me llamaba la atención una dupla padre-hijo muy especial. El papá era muy viejo, para mi gusto superaba los 85 años sin dudarlo. El hijo tendría unos cincuenta y pocos y, cómo decirlo, se notaba que no tenía encendidas todas las luces. Siempre estaba con buena onda y era el encargado de pararse y pedir si necesitaba algo, siguiendo las órdenes de su pretencioso padre.
Caían más que nada al mediodía, aunque a veces también a la noche cuando era alguna ocasión especial. Vivían en la pensión que estaba a la vuelta por la calle Guatemala, la misma en la que vivía Valenti, un viejito con la mejor onda que laburaba en el club, encargado de atender el teléfono y reservar los alquileres de la cancha de básquet y fútbol.
Un día tuve que atender a esta dupla tan especial y me llamó la atención una frase que me deslizó el padre mientras se enojaba porque estaba fría la comida: tiró algo así como “este se viene conmigo”, señalando a su descendiente. Pedían siempre un vino patero que salía 6 pesos la botella y les juro, te tomabas tres copas y te dejaba totalmente dado vuelta. Y si no pregúntenle a mi amigo Diego que eligió con sus compañeros de laburo catar esa marca para un almuerzo de fin de año. Bah, mejor no le pregunten porque no se debe acordar de nada.
El padre era raro, pero supongo que como todo viejo. Les daba bastante charla a las camareras, aunque de repente también las trataba como el orto. Varias veces se quejaba de que la comida estaba fría o cosas así. Mi teoría era que se enfriaba porque tardaba demasiado en morfar. ¿Y el hijo? Simplemente acompañaba, siempre siguiendo los pasos de su padre. Nunca decidía qué comer o qué tomar: acataba, masticaba y se rajaban.
La cotidianeidad muchas veces engaña. Por eso cuando te topás con alguien después de mucho tiempo te puede tirar un sorpresivo “qué flaco que estás” o “qué gordo que estás”, pero aquella persona que tenés al lado capaz nunca se da cuenta. Sin embargo, pese a topármelo seguido, un día noté algo diferente: el padre caminaba con más dificultad de la normal y su piel estaba más pálida que nunca. Le pregunté cómo andaba y medio que no le entendí un joraca, salvo por una frase que ya había escuchado en otra ocasión: “este se viene conmigo”, señalando a su retoño ya un tanto mayor.
Así y todo, pudo tener a la camarera charlando como media hora y pudo quejarse por alguna deficiencia del plato en cuestión. Se fueron al rato y durante un tiempo no los volví a ver. Hasta que un día cayó solo el hijo. Fue la primera vez que lo vi sin la compañía de su padre. Pensé lo peor, aunque al escuchar el pedido de dos platos de pastel de papas me tranquilicé entendiendo que no todo estaba perdido. “Anda con achaques el viejo, pero ahí tirando”. Bueno, “mandale saludos, che”.
La tarde siguiente estaba bastante embolado y me colgué a mirar la tele. Si no había partido de futbol o de básquet, generalmente quedaba algún canal de noticias. No me cabía, pero negociaba esa cuestión para contentar a cualquier comensal que cayera. No negociaba tanto el tema de la música: todo el tiempo me venían a pedir por favor que bajara el volumen de ese rock under que escuchaba sin parar y que nadie sabía qué carajo era. Etiqueta, Tierra de Fuego, Las Morochas, Juan Rosasco, La Chusma y muchos más.
ULTIMO MOMENTO, tiró Crónica. INCENDIO EN PALERMO. “¿No escuchaste los bomberos?, cayó mi viejo de repente. Yo ni idea, la tele estaba encendida, pero la música también. “¿Vieron lo que pasó?”, preguntó el tipo que iba a hacer arquería al fondo. DOS MUERTOS, sentenció el canal firme junto al pueblo.
Por fin el profe de karate y vecino del barrio aclaró toda la situación: el viejo ya estaba casi boleta, se moría en cualquier momento. Entonces le pidió al hijo que pusiera el armario contra la puerta para no poder salir, encendió un papel y prendió fuego la casa con ambos adentro. Se quemó vivo a él mismo y a su hijo.
Ahí por fin entendí las palabras del viejo y me lo imaginé esa tarde, armando cuidadosamente toda la escena final y sentenciándole el fatal destino a su hijo: “vos te venís conmigo”. Y el hijo le hizo caso, como siempre, sin chistar.